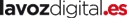Cada año que pasa me doy más cuenta de que no tiene nada que ver seguir el Concurso desde el sofá de casa que en el propio teatro. Y no, no es porque en directo el sonido sea mejor, ni porque el Falla sea mágico ni nada de eso -yo de momento nunca me he sentado en el gallinero y de repente he aparecido en un palco-. Me gusta estar en el teatro porque es la única forma de disfrutar de verdad de las agrupaciones, pero no de las buenas, sino de las malas. Si en casa estoy viendo la tele y sale un cuarteto chungo o una comparsa para quitarse la vida, ni me lo pienso, cambio de canal o aprovecho para darme una vueltecita por la cocina, pero en el Falla no hay escapatoria. Lo noto enseguida, es como un pellizco en el estómago, el preludio del imprescindible «se masca la tragedia». La sensación de lástima torna en bochorno, pero al grito de «Cai» ya no hay quien pare la máquina. Es en ese momento cuando de verdad me río, y en serio que no es con maldad ni con afán de mofarme de nadie, que a mí habría que verme sobre las tablas. Lo que ocurre es que mis sentidos se abren. De repente soy capaz de percibir cualquier sonido, el repertorio que viene del escenario, el grito que baja desde el paraíso, las palmas al compás que hacen retumbar el teatro… y todo me hace gracia. Pero todo tiene un fin. Baja el telón y no lo puedo evitar: «¿estos chavales no tienen familia?» y me vuelve a dar pena. Que le vamos a hacer. Lo mismo que me ha proporcionado minutos de alegría, me provoca un amargo desasosiego. Puro masoquismo.