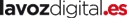Quería el aficionado que saliera el genio coplero de la botella y todos lo admirasen. Quería que le concedieran el deseo de tener una fiesta reconocida, una tradición reconocible, con seguidores que se multiplicaran sin límites geográficos. Tanto frotaron que el duende salió de la lámpara y lo concedió. Ahora, de repente, el Carnaval está molesto con la presencia del tío grande y azul (apodado éxito) que le concedió su capricho. La convivencia con algo tan voluminoso, en un lugar tan pequeño, empieza a molestar.
Los gaditanos, nunca como este año, han comprobado que hay que tener cuidado con lo que se desea. Querían que el Carnaval le gustara a todos. Que reconocieran su ingenio satírico. Pues ahí lo llevas.
Son tres décadas difundiéndolo por TV, más de seis por radio, otros tantos años explicando los detalles de las costumbres locales. Una década cabalgando sobre eso, tan útil como peligroso, llamado internet. Y de repente, los aficionados al Carnaval se asustan. Ven quebrar la esencia pequeña y frágil de sus coplillas informales. Creen que tanto advenedizo adultera su tradición que consiste solo en jugar con las palabras para hacer sátira, crítica o piropo y en conservar el tango. Es la fiesta de la palabra, no tiene más. Si muchos hablan, si la temática se aleja, el encanto se resiente.
Pero nadie quiere, puede ni sabe poner remedio ¿Cómo se vuelve a ser pequeño? ¿Por dónde se regresa al lavaero, a la diminuta tradición oral que los abuelos le transmitieron a los padres y, éstos, a los nietos?. Si difícil parecía sacar al genio de la botella, volverlo a meter es imposible.
Si al campo nunca se le pudo poner puertas, al mar digital, audiovisual, turístico y de curiosidad cultural ni hablemos. Es imposible parar el boca-oreja. No se puede espantar a los que se trató de atraer.
Ese aturdimiento, el vértigo ante el inevitable cambio, ante la imparable evolución, marcó sobre todo la primera fase de la fiesta, la del Falla, discutida y confusa como nunca. Tanto, que parece creciente una grieta en la que cada vez más aficionados de la Bahía (los supuestos garantes de la tradición) ignoran lo que pasa en el Teatro en la misma proporción en la que esperan y festejan más las coplas que suenan en la calle, cada vez más numerosas, saludables y valoradas.
En el programa oficial, por lo demás, las lagunas y las preguntas de siempre, tan antiguas que existe el riesgo de cogerles cariño una vez que se han vuelto crónicas.
El Falla y «los de fuera»
El Concurso es, objetivamente, la mitad de la fiesta. Este año quedó marcado por una cuestión: el localismo. Autores, componentes y aficionados han abierto un debate profundo desde el escenario o los medios: la creciente presencia de grupos y espectadores llegados de más allá de la Bahía «desnaturaliza» o «adultera» las sesiones. Hay quejas sobre los aplausos fáciles a los que actúan, la dificultad para entender letras locales o el creciente protagonismo de las que pueden entenderse en cualquier otro lugar.
La venta de entradas por internet (donde desaparecen en minutos mientras que en taquilla los lugareños no las agotan) parece estar en el origen del presunto problema. Cada vez hay más público «de fuera» y se comporta como les enseñaron los locales: apoyan a los suyos. Además, cuentan con un añadido. Estar en el Falla les parece una fiesta excepcional, no una costumbre anual. Así, tienden a celebrarlo todo con excesivo entusiasmo. No distinguen, como parece que deberían, entre mejor y peor. Darle la vuelta a la situación es difícil. Una campaña por las esencias locales supondría espantar a los aficionados con un ridículo criterio geográfico. Habría que renunciar a difundir la fiesta, a pregonarla constantemente, a su carácter libre y participativo. Adiós a los contratos, los focos, a tanto cariño. Nadie sabría cómo hacerlo y, quizás, nadie quiera plantearlo así. Se trataría de equilibrar cuotas en las butacas. Nada fácil, tampoco. Visto con perspectiva, todo puede quedar en un bendito problema, en un dolor de crecimiento, una suerte molesta. Había que pagar un precio. Este era.
Por modalidades
La parte competitiva del Concurso sigue desbocada. Las chirigotas (solo hubo dos claras finalistas para confirmar que hace años que dejó de ser modalidad reina) ya no intentan hacer reir en sus pasodobles, retuercen la puesta en escena y dejan de lado lo esencial: las letras. El clasicismo de los de Noly, el primer premio de 2010 o el humor blanco del Sheriff recibieron un castigo brusco que hace temer un cambio de gustos del público.
En comparsas, la irritante tendencia al más difícil todavía provoca un barroquismo vocal que arrincona la melodía e impide a muchos aficionados disfrutar, memorizar y cantar. Algunos punteados de introducción de pasodobles parecen conciertos.
El valor de lo sencillo (nada fácil) se pierde en una tradición que lo necesita, por ser popular. Bienvenido parece una esperanza, pero los «sencillistas» nunca aguantan, siempre se pasan al lado oscuro del barroquismo para competir. ‘Juana la loca’ gustó a los mayores y recibió recompensa a una sensible apuesta de justicia poética e histórica. Los Carapapa quizás merecieron más. Los clásicos tratan de reinventarse con mérito. Las letras, elemento básico, insisten en la intriga interna, en un egocentrismo de los autores que empacha. Dos grupos semifinalistas, incluso, llevaban en su nombre el de su ‘poeta’. Todo junto, espanta a una parte de la afición moderada, clásica, media y local.
Aparecieron letras políticas, comprometidas hasta la confesión pero escasean según avanzan las fases y en la Final, cuando ya se trata de ganar, aparecen temas generales, neutros, políticamente correctos (enfermedades, crímenes, paz mundial…).
Los coros recordaron que, además de batir un récord de cantidad, son uno de los pilares. Como guardeses del imprescindible tango (no ha sido un buen año de músicas) sobreviven ajenos a esa «externalización» de la fiesta. El hecho de ser la modalidad menos exportable parece jugar a su favor. Hay relevo generacional.
En cuartetos, Morera se afianza como referencia. La propuesta del grupo de Gago ha sido empujada hacia atrás, algo que lamentan muchos aficionados. Resulta fundamental para conservar el equilibrio. Que un joven autor declarase que «‘Tres notas musicales’ hoy no pasaría de preliminares» resulta gravísimo. Sobre todo si fuera cierto. Supondría una evolución de los gustos hacia lo chusco y una derrota de la sutileza y la insinuación. De eso no se le podría echar la culpa «a los de fuera». Ojalá esté equivocado.
El juego y su reglamento
Los cambios en el reglamento del Falla necesitan ajustes. La esquizofrenia de la necesaria velocidad del montaje choca con la seguridad. Las sanciones no pueden ser norma y las descalificaciones de los dos grupos de Córdoba rayaron lo cómico. Todo junto incrementa la sensación agobiante de un excesivo control que, aunque necesario en una competición, asfixia el clima de relajación y juego que debe tener una tradición que, en origen, es fiesta y afición. Parece que el Patronato y el Jurado, como instituciones, salen debilitados del Carnaval 2011, algo desprestigiados.
Esplendor clandestino
Las coplas de las callejeras gozan de salud de hierro. Solo se resienten por la lluvia. Cada año más grupos. El número de los que resultan antológicos, memorables, coleccionables, también crece. Aparecen dúos de veinteañeros que ciegan de risa. Las chirigotas de la generación intermedia resisten con ingenio inagotable aunque se queden temporalmente en dos componentes. Emilio Rosado o Gómez reforzaron un conjunto espléndido formado por ‘Las vocales’ –¿lo mejor del Carnaval, incluidos Falla y calle, durante los últimos cinco años?–, Guatifó, Las niñas, Mesa&Faustino Núñez… Además de un creciente número de grupos sin nombres propios a los que asociarlos. Ya los tendrán.
Es un fenómeno reciente (apenas es masivo hace 20 años) y suele autorregularse pero conviene ayudar con el corte de calles, el control de ruidos, masas y músicas. No hay que confundir libertad con abandono.
A este mimo contribuye que se vayan abriendo a nuevos lugares. San Agustín ya pesa como La Viña. El imán del Pópulo da un relevo miércoles y jueves con decenas de calles que antes no se usaban. Crece la tendencia a cantar en bares, en locales «con encanto». Difícil recordar un año con tantos romanceros buenos (quizás con una docena con nivel suficiente para premio).
Hay quien piensa que ya son demasiadas ilegales, que hay más gente cantando que escuchando. Parece otra estupenda dificultad.
¿Programa oficial o páramo?
La oferta oficial durante los días de fiesta en la calle sigue sin atraer. Los conciertos, que podrían ser alternativa a las coplas, no llegan al nivel mínimo y palidecen ante los de cualquier fiesta masiva de otra capital de provincia española. De martes a viernes, con luz solar, las convocatorias son mínimas y soporíferas. Invisibles. La cabalgata pareció mejorar pero su listón estaba tan bajo que con un águila mecanizada bastó para que cogiera vuelo. El Ayuntamiento tendrá que afrontar alguna vez que muchos eventos y concursos se hacen por inercia, para eliminar los que carecen del menor interés y potenciar los que funcionan. El acierto de los tablaos parece desgastarse.
Los carruseles mantienen el brillo creciente. La recuperación del Mercado Central aún potencia más el encanto de que se desparramen por el centro. Crece el del Mentidero, resiste Segunda Aguada y ya se le da vueltas a la plaza de la Merced.